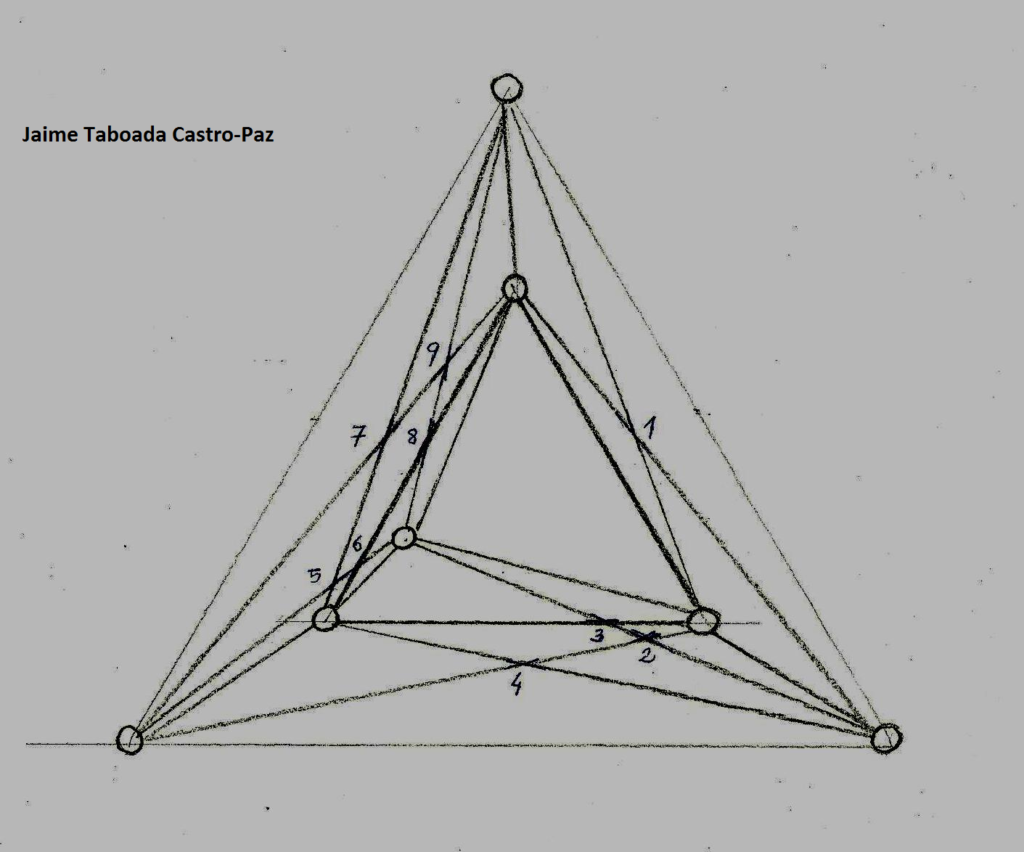Buenas,
Sé que cada vez que vuelvo les entra a ustedes/as la euforia, pero relájense por favor, que no está la cosa para tantas emociones.
Antes de nada debo advertirle al legendario señor teletransporte que probablemente la película que me dispongo a recomendar no sea de su gusto y cause en él el irrefrenable impulso de arrancarme la cabeza o desmembrarme con la ayuda de unas tijeras de podar o una cucharilla de café (este último método es –sin duda- más doloroso). Así pues, señor teletransporte, tómese mis opiniones con la prudencia adecuada y puestos a elegir una película guíese por su conciencia… si la tuviera o tuviese, que nunca se sabe.
Dicho esto, para que después su insatisfacción no le obligue a huir de la sala oscura, pasemos a hablar de una de las películas más extraordinariamente satisfactorias que ha engendrado el séptimo arte en mucho, mucho tiempo.
Vi Cisne negro en el festival de Venecia, hace ya seis largos meses. A pesar de lo frágil de mi memoria, que me obliga a repetir películas una y otra vez (malo para mi profesión, bueno para el cinéfilo que habita en mi persona) debo decir que recuerdo esta película de pe a pa, de cabo a rabo, de la tita a la nuez (que decían en mi barrio, en otro contexto, todo sea dicho). Recuerdo esperar el principio del filme en mi asiento veneciano con la mosca detrás de la oreja: Pi me había gustado a ratos, Requiem por un sueño me había asqueado y fascinado al mismo tiempo (más lo primero que lo segundo, debo decir) y La fuente de la vida me había parecido uno de los engendros más deplorables de la reciente historia del cine. Cuando entrevisté a Darren Aronofsky poco después recuerdo su jeta de perro apaleado, quizás consciente de que su “película” no la entendía nadie, que aquello era un ascazo más propio de uno de esos cantantes de new-age que visten túnicas y comen flores a la plancha que de un director de cine como Dios manda.
Sin embargo, desde la primera escena de Cisne negro, monumental, tuve claro que aquello era otra cosa. Y vaya si lo era señores y señoras, la historia de una bailarina empujada hasta el límite por sus propias obsesiones (y las de los demás) tenía ecos de David Cronenberg, Dario Argento, Roman Polansky o David Lynch.
Espléndidamente dirigida, de ritmo delicioso, con personajes tremebundos (el coreógrafo interpretado por Vincent Cassel, un tipo repugnante, frío como un político y abusador de primera clase; la malvada madre, un calco de aquel personaje encarnado por Piper Laurie en Carrie, de Bryan de Palma; el delicado rol de Wynona Ryder, que entristece y aterra a partes iguales) y una potencia visual, especialmente en las escenas de baile, que ya quisieran para si muchos de esos directores escénicos de medio pelo que pululan por nuestro país, y por tantos otros.
Cisne negro se revela pues como una auténtica maravilla, una película sentida que huele a ballet, que se intuye la obra más personal y reflexiva de su autor: completa, viva, incalificable.
Lo mejor del caso –para un servidor- es la constatación de la madurez de Aronofsky, un director al que ahora no me quedará más remedio que mirar de forma distinta. Le tenía manía y ya no, así de fácil. ¿Qué será lo próximo? Empezará a gustarme Godard?, ¿me compraré en dvd alguna película de Fernando León de Aranoa?, ¿empezaré un blog de homenaje a Ágora?. Ya no puedo decir que no.
De Cisne negro me gusta todo, hasta el punto de que seis meses después sigo pensando en su obra y me sorprende hasta que punto alguien a quien el baile le importa un pito (ese vendría a ser yo) se rindió a sus pies y ahora mismo ardo en deseos de ver El lago de los cisnes para descubrir que monstruo se oculta en él. Si Aronofsky lo ha visto, ¿por qué no yo?.
De Natalie Portman no digo nada, no tengo palabras. De Mila Kunis tampoco, excepto que no hay mejor complemento para la brutal contención de la Portman que este demonio moreno.
Dios mío, que peliculón.
Buena semana,
T.G.